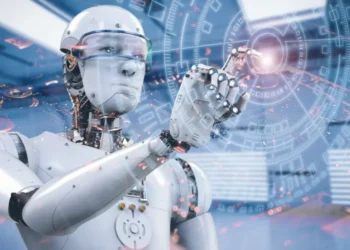Dice un dicho popular que “errar es humano y perdonar es divino”. Erramos porque somos humanos y porque, como humanos, nuestra naturaleza está herida por el pecado original.
La buena noticia es que, como dice San Pablo, “donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 15, 20-21). Y aunque por naturaleza seamos débiles, limitados y pecadores, cada vez que acudimos arrepentidos a la confesión, el Señor derrama su gracia sobre nosotros. Nos perdona y nos da la fuerza necesaria para ir superando nuestras miserias.
Si Dios omnipotente nos perdona a nosotros -que, al lado suyo, somos poco menos que una bacteria al lado nuestro-, ¿cómo podemos nosotros, no perdonar a nuestros hermanos por las ofensas recibidas? No siempre es fácil, pero es un mandato imperativo de Nuestro Señor Jesucristo hacerlo. Sin embargo, a mi me parece que hoy, lo que más cuesta no es perdonar: es pedir perdón. ¿Por qué? Por la tremenda soberbia que tiene el hombre moderno. Pero… ¿acaso el hombre no ha sido siempre soberbio? ¿Acaso el pecado original no fue, precisamente, de soberbia? ¿Acaso no dice el dicho popular que “la soberbia muere 24 horas después que el difunto”? Sí… y no. Sí, porque las respuestas a las preguntas anteriores son todas positivas. Y no, porque nunca el hombre tuvo tanta tecnología a su servicio para ejercer fácilmente su libre albedrío.
Hasta el siglo XX, muchas cosas costaban trabajo: las planchas eran pesadas y los lavarropas no existían. Tampoco había ventiladores, aire acondicionado, luz eléctrica, agua corriente o antibióticos. El hombre era mucho más consciente de su debilidad, de su dependencia de sus propias fuerzas y de las fuerzas de la naturaleza. Creo que esa conciencia de sus propias limitaciones hacía al ser humano más realista y más humilde… al menos en términos relativos.
Cuanto más fáciles nos resultan las cosas, menos cuenta nos damos de nuestras limitaciones, de nuestras debilidades. La artificialidad en la que vivimos inmersos gracias al tremendo desarrollo de la tecnología nos lleva a creer que somos casi omnipotentes: si tenemos frío o calor, basta apretar un botón para “crear” la temperatura ideal. Cuando vamos en auto y llueve, no sólo no nos mojamos, sino que prendemos el parabrisas y el desempañador de vidrios y nos trasladamos con la misma comodidad de la que gozamos en el living de nuestra casa. Todo al alcance de un botón o una palanca…
En suma, para crecer en humildad, para reaprender a pedir perdón -y para mejorar sustancialmente nuestra disposición a perdonar- ¿no convendría dejar un poco de lado la tecnología? ¿Qué tal si nos quedamos con nuestro viejo celular, nuestra vieja computadora o nuestro viejo automóvil hasta que ya no den más? Podrían mejorar nuestras finanzas, bajar nuestro colesterol, y quizá, al dedicar menos tiempo a nuestras amistades virtuales, podamos reencontrarnos en persona y pasar muy buenos momentos con seres queridos.
El autor, Álvaro Fernández, es columnista de Religión en Libertad.